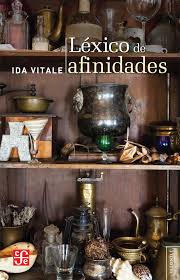Asimetrías en libertad
Las palabras son nómadas
Ida Vitale
Para los griegos, la palabra
poesis significa, en el sentido más
amplio, creación. Platón la define como el proceso creativo, y productivo, que
lleva algo que no es a serlo, a ser una cosa que sí es. Ha sido el mundo
moderno el que restringió su sentido a lo que alguna vez fueron versos con rima,
primero, y tiempo más tarde evocaciones del yo que siente y se expresa de
manera libre.
Muchos siglos después que la
idea de Platón de poesis y de la que Aristóteles tenía de Mimesis, y siguiendo
de algún modo a Heidegger que pensaba la poesis como la iluminación creadora,
Paul Ricoeur va a ligar poesis con la metáfora y a ésta con la posibilidad de
(re)crear el mundo de lo dado, opacado en y por la repetición.
Ida Vitale poeta uruguaya,
nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. A sus lúcidos 92 años ha sido
galardonada con el Reina Sofía, Premio con el que se honra lo mejor de la poesía
en lengua casteñana. Quizá tarde, quizá no.
Contemporánea de Bennedetti,
Vilarino y Onetti, en 1974 se exilia en México, con su marido, el también poeta,
Enrique Fierro. su paso por nuestro país estrecha su relación con Octavio Paz,
justo en los años en que está naciendo la revista Vuelta, de la que Vitale
forma parte de su primer consejo asesor. Desde 1989 vive en Austin, Texas.
Tal y como antiguos y
modernos, pensaron que el deber de la poesis. Vitale ha forjado un decir
cargado de iluminaciones, un lenguaje poético que subvierte lo ya dado, aquello
que ha sido derrotado por el hastío de lo previsible, para devolverlo al mundo
de un modo que lo renueva y, por lo tanto, lo (re)crea, lo (re)inventa.
A las palabras, nómadas y sedentarias, a las
palabras de agua y el anhelo, a las que son torrenciales y a las breves e
inocuas, dedica Léxico de afinidades
la poeta uruguaya. Como “un canto que es río y red (porque) ellas juegan,
conspiran, flotan mutuas, son suicidas, dinásticas, migratorias, todo el fragor
lejos de la inercia”.
Y nos ven, a los lectores,
los que las encontramos aquí y allá, dice Vitale, efímeros como somos, sin
esperar que las tengamos por eternas, ni mucho menos que, ignorantes como
somos, anticipemos a qué punto, tras su rumbo, vamos a llegar. A las palabras
“les basta con que obedeciendo algunas de sus voluntades, dispongamos lo que
proponen, en la medida de nuestra sed y de nuestro vaso”.
A no dudarlo, al elegir el
titulo de Afinidades electivas,
Vitale tiene en mente la cpelebre obra de Goethe, Las afinidades electivas, publicada
en 1809, y en el que el poeta alemán traslada el lenguaje de la química de su
tiempo, y la explicación de la relación entre elementos, a la indagación sobre
el amor y el modo en que quien ama encuentra y (re)conoce al otro.
Mas si en Goethe el amor es
la fuerza que empuja a los seres humanos a embarcarse en un destino que por más
que resistan les es inexorable, para Vitale estas afinidades se dan en el marco
de la libertad escritural que el poeta, ella, abre y a la que, a la vez, se
debe. Al tiempo que traslada la exploración amorosa del poeta alemán, al ámbito
de la cierta sospecha de que las palabras (el léxico) guarda, cual tesoro
debajo de su coraza, afinidades entre sí que son iluminadas por la memoria y la
asociación creativa.
“Llamamos
afines a aquellas naturalezas que al encontrarse se aferran con rapidez las
unas a las otras y se determinan mutuamente”, dice Goethe como punto de partida
del ejercicio lúdico, provocativo y revelador que Vitale propondrá. El sentido,
dice la poeta uruguaya, recuperando una cita del pintor y escultor francés Jean
Dubuffet, es un pez que no se puede tener mucho rato fuera de su agua turbia.
El mundo, y por tanto, la
vida, es un jeroglífico que contiene todas las palabras, emperantadas entre sí.
Hay que aprender a leerlo y a encontrar, (de)velar sus afinidades ocultas, “a
fuerza de entrecruzar naturalezas ajenas diluidas”, explica Vitale en el texto
introductorio a Léxico de afinidades.
Libro poético que no es poesía, pero sí poesis, la uruguaya se (sub)vierte presentando
un diccionario, que tampoco lo es, pero como toda metáfora viva (Ricoeur), no
deja de serlo tampoco.
Una impetinencia semántica
(otra vez, Ricoeur), que congrega, aglutina y separa, disecciona e ilumina en
conjunto y por separado palabras que va hilando con el fino hilo de la
rememoración y el yo que (des)cubre nuevamente el mundo por vez primera.
Tiende Vitale, tras cada
palabra de este el Diccionario falso de su vida verdadera, o quizá el
Diccionario cierto de su vida imaginada, la red memoriosa de la zaga familiar y
de la infancia, para recuperar a la madre, el inefable tío Pericles, el abuelo,
el padre. Un universo tan íntimo y personal el de la poeta, que a fuerza de
lectura, no tiene más remedio que volverse tan íntimo y personal para el lector
asombrado de descububrir su afinidad en el otro.
Enclave de la memoria, ese
lenguaje de (e)vocaciones, que es en Vitale la enunciación de que hay “cosas
lejanas (que) están siempre reservadas en un eterno, al que caemos, de pronto,
sin esfuerzo”. Como si la poesis, la (re)creación, la iluminación, la metáfora
vivificante ocurriera en el breve lapso sin tiempo de un “error celestial”.
Como el recuerdo que nos aguarda mientras soñamos el futuro.
Ida Vitale sabe que hay un “oído íntimo (que)
intima con la disolución de lo concreto. Un orden desalmado cuyo sentido se nos
escapa”. Por ello, al azar hay que aceptarlo y, luego, guiarlo, hasta ese punto
en el que cuanto toque cobrará sentido, así sea por el instante que dura cuanto
dura un relámpago fulminante. Nada ocupa un lugar, en apariencia, todo nos
aguarda como hace el fuego. Habra que hallarlo, hacerlo propio.
La prodigiosa felicidad
creadora, nombra Ida Vitale. La poeta transhumante, la nómada, como las
palabras, la que ha sido capaz de ser su propio río, su propia sed. Ni las de
ida ni las de vuelta. Ninguna travesía se ha de repetir, advierte lúcida.
Pero el pájaro canta, dice
Vitale, el pájaro que es la no palabra, pero no puede ser sino palabra, canta y
todo lo que no es pájaro concluye. Concluye, porque todo está por comenzar. El
pájaro canta, concluye, comienza.
“Hay una especie de mimosa,
se lee en la última palabra de este diccionario poético, que mezcla en su copa,
cuando está en flor, distintos tipos de hojas, presentándolas en un solo ramo.
La asimetría, la libertad, la independencia de un texto con respecto a otros, la
mezcla de prosa y poesía, ayas rivales, cada cual en su orilla, no me altera ni
me da más sed de la debida”.
De esa capacidad para entender
que el leguanje o es metáfora, o no es, el poeta mexicano Julio Trujillo, destaca:
“Libro a libro, Ida Vitale ha erigido un cosmos impar en el que el lenguaje se
yergue, vivo, precisamente como una animal que nos estudiara a nosotros, los
lectores.
Tal concluye Vitale su Léxico de Afinidades. Cita la poeta: “Dice
el Unicornio. Cada uno ha visto al otro. Si tú crees en mí, yo creeré en ti”.
La vida, y con ella, y en
ella, ese asimétrico y libre unicornio que nos mira y nos estudia, que incluso,
a veces, creen en nosotros.