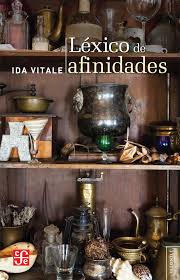Liberar la mirada, dar con los dioses de la espera
Ese océano oscuro y luminoso que es el
silencio
Pablo d´Ors
Cuatro
minutos con 33 segundos. ¿Cuánto y qué puede ocurrir en ese tiempo? ¿Cuántos
amores pueden consumarse o consumirse en tal lapso? ¿Cuántas edificaciones,
ciudades enteras derruirse? ¿Cuántas agonías relatarse, cuántos nacimientos?
Como si hubiese sido una suerte de Aleph, el que Borges creyó entrever al
golpearse con el filo de la escalera, la sincronicidad del mundo, todas sus
posibilidades e imposibilidades por fin reunidas, cuatro minutos con 33
segundos, sobrecogidos todos, seguramente, por la eterna afonía de lo primigenio, bastaron a John Cage, el mítico compositor, para reinventar la
historia del silencio.
A
finales de agosto de 1952, con la complicidad del también compositor e
intérprete David Tudor, John Cage estrenó la que tal vez sea su pieza más
legendaria: 4’33. Era el 29 de agosto de aquel 1952, cuando Tudor cruzó con
seriedad el escenario del Maverick Concert Hall, se sentó al piano y se preparó
para tocar. Hasta ahí, todo de acuerdo a lo que la audiencia estaba
acostumbrada a ver. Luego, Tudor abrió la tapa, irguió la espalda, acomodó las manos rozando el teclado y antes de la primera nota, o mejor dicho, como
primera nota de la pieza, volvió a cerrar la tapa del piano. Así permaneció por
30 segundos. Luego repitió la operación. Abrió y volvió a cerrar. Esta vez 2
minutos con 33 segundos, que correspondían al segundo movimiento. Tudor esperó
de acuerdo con el canon de la interpretación, respiró hondo y dejó transcurrir
el minuto con 20 segundos del tercer y último movimiento. El lugar, el pueblo de Woodstock, cerca de
Nueva York, en el condado de Ulster; sí, el mismo del que tomaría su nombre, 17
años después, el legendario festival de rock. Entre la provocación estética
silente de Cage y el estruendo cultural de la sicodelia de los sesenta, se
escribe, así, una buena porción de la historia cultural del final del siglo XX
occidental.
Nacida
cuatro años antes del Festival de rock de Woodstock y 23 más tarde que el
estreno de 4’33, Johanna Lozoya es una arquitecta mexicana (Moscú, 1965), que
más que romper los cartabones, que ya no existen, se mueve con brillante
inteligencia entre los intersticios de eso que ha dado en llamarse lo
transdisciplinar. Acaso, porque su propia venida al mundo haya sido a la mitad
de esa década de tornado que fueron los sesenta, acaso porque vio la luz
mientras su padre estudiaba medicina en la Universidad Lumumba de la capital soviética, recinto donde en aquella época convergía todos los revolucionarios,
asiáticos, latinoamericanos y africanos del orbe, acaso porque su pensar
corresponde sentido de realidades sobrepuestas, hay en Lozoya una clara
vocación indagatoria y del pensar como espacio confluencia y bifurcación
concurrente.
Esa
estructura de pensamiento, convertida en estrategia para aproximarse a los
fenómenos culturales, sirve a Johanna Lozoya de mirador privilegiado para
abordar la condición vociferante de la modernidad, en su libro Los monstruos del silencio. Apuntes sobre la
angustia contemporáneo, publicado a finales de 2014 por Taurus. Volumen de
ensayos, o apuntes como ella misma les llama, en el que bajo el amplio paraguas
de la historia cultural, observa. Para decirlo exactamente con la misma primera
palabra con la que abre el primero de sus ejercicios de exploración y
discernimiento cultural.
Los
monstruos del silencio. Apuntes sobre la angustia contemporánea, está compuesto por seis indagaciones sobre
temas que sin repetirse exactamente, comparten el denominador común de una
circunstancia vital similar. Forman entre sí puntos para dar con una
cartografía de elementos, espacios, conductas, roles y creencias que están
inscritas (aunque no necesariamente “escritas”), en el corpus de la condición
contemporánea de un mundo en el que “lo que se calla no existe”.
“...amar cosas parecidas a esas ausencias que
nos hacen actuar”, cita Lozoya a Rilke en el epígrafe con que abre el libro, no
sólo por gran poeta, quizá el más grande en lengua alemana, sino además porque
Rilke comparte la suerte de la errancia propia de los contemporáneo, en que
nada permanece, en que nadie está en un mismo y solo lugar, al tiempo que devela
hacia el interior de las estrategias escriturales de este libro-rompecabezas,
al desplazamiento como la brújula que debe portar quien se interna en los
planos por los que Los monstruos del silencio mismo transita, a la vez que
recomienza. Como lo hiciera Rilke, como lo hace todo aquel que a diario se
desplaza, se despedí, se (re)encuentra con ese franco regreso que, dice el gran
poeta desde Duino, libera la mirada.
Siglos
antes que Cage llevara a cabo lo que para muchos es una de las grandes obras de
la música, en tanto la enfrenta y engarza a la vez a su contrario
complementario, los griegos, que bien que miraban hacia atrás, tomaron del mito
osírico la figura de Horus, dios niño, al que tornaron en Harpócrates, adoptándolo como dios del silencio.
Notable
resulta que en la concepción clásica este dios lo sea también en su forma de
sol del amanecer o del invierno, aquel que de algún modo aún no termina de ser
cuanto puede ser. Horus, según los egipcios, espera el regreso de su madre,
Isis, quien ha ido en busca del padre del menor, Osiris. Muerto, desmembrado y
lanzado al cauce el Nilo. Horus aguarda, espera y se prepara sin decir nada
hasta que, llegado el momento, fortalecido con la espera, vengará la muerte de
su padre. El silencio es espera, se revela entonces, renovación,
transformación, pero sobre todo, espera.
Observa,
interpela Lozoya, en el ensayo que abre el libro y al que puesto por título
“Primera nota”. Ya luego se preguntará el lector, a la luz, o para decirlo
mejor, “al eco” de lo leído sobre silencio y sonoridades, si se trata de una
nota en el sentido de lo escrito o hay deslizado ahí un guiño juguetón que
refiere a la primera nota que, en el caso de la obra de Cage nunca llegó, pero
en la que en el resto de la historia de la música rompe el silencio, para
decirlo en términos coloquiales. Interpela, pues, la autora, usando la segunda
persona del singular, tú, sí, tú que me lees, observa, ya, parece implícito,
basta de distracciones, no mires, observa.
Sí,
“observa la ruidosa práctica de la modernidad. Ese marisma de cambio, de
exceso. de velocidad, de corrupta simplonería y de coolness que parece regular
el ‘sé tú mismo’...(donde) lo que se calla no existe y que por ello en tu mundo,
en nuestro mundo, no tiene forma, ni lugar ni sentido. Pero te diré lo que
pienso: te equivocas”, escribe Lozoya rompiendo el arquetipo del ensayo, no
tanto por el uso de la segunda persona del singular, sino en cuanto mezcla
deliberadamente una estrategia de ficcionalización que suma al imperativo
“observa” el descentramiento del lector convencional.
Como
siempre ocurre con los mitos, si es que son verdaderos, hay más de una versión.
Plutarco cuenta la propia en relación con Horus niño, el antecedente arqueomítico del dios del silencio griego Harpócrates. De acuerdo con Plutarco,
en realidad Horus fue engendrado por su padres ya muertos éstos. Ello
explicaría el nacimiento prematuro del infante y especialmente la debilidad de
sus piernas.
Mas
no hay que confundirse, advierte el autor de Vidas paralelas, no es un dios imperfecto, sino más bien una
deidad, o la deidad, que corrige y
rectifica las opiniones irreflexivas. De ahí, explica, que la fuerza de este
dios en su representación gráfica recaiga sobre el dedo que mantiene entre los
labios, cual símbolo de discreción, raciocinio, mesura, prudencia y, sumado
todo ello, sabiduría.
Pero
la sociedad del vértigo autoinducido, de la adrenalina a precio de boleto y
salto en bungee, no quiere ser sabia sino saber que puede no serlo y, aun así,
o justamente por eso, ser en el instante que se esfuma; o al menos, esa es la
ilusión. Discurrir entre el ruido que ensordece, no a quien no puede oír a los
demás, sino esencialmente, a quien no soporta escucharse a sí mismo, su
angustiosa condición. Eso, al leer a Lozota, se concluye, es lo que hay detrás
(de frente y adentro) de ese ruido continuo e inextinguible que acompaña al
homo urbanus que no calla nunca.
El
“vociferante y persistente laboratorio moderno” que es la vida urbana, escribe
Lozoya retomando a Dickens, ha colocado al silencio como puerta de acceso al
ruido, por paradójico que pueda sonar (el verbo es revelador, en este caso). “Acceder
al ruido es acceder al silencio, ya que ambos parecen estar enhebrados por un
mismo hilo y comprometidos en la misma historia...Detrás de la bruma del ruido
contemporáneo existe el silencio”.
El
cristianismo fue aún más lejos que Plutarco y la representación de Harpócrates
dominado a dos cocodrilos y sus bocas gigantes e insaciables que quieren
engullirlo. La palabra es. Todo es, después de la palabra. En el Génesis fue la
palabra, y el Génesis es la palabra misma, la enunciación. Y sin embargo, ese
mismo cristianismo, tal como hace reflexionar el bello libro sobre la historia
cristiana del silencio, de Diarmaid MacCulloch, centra parte de su objeto de fe
en el testimonio de Pablo a los Corintios, al mostrarse “impotente ante la
agonía de Jesús en la cruz (pero reconociendo) que para Pablo y para quienes
siguen el camino cristiano, la potestad del crucificado es más potente en su
silencioso sufrimiento que en cualquier poder de la vida en este mundo, o
incluso en el siguiente”.
Luego
de su recorrido histórico desde la iglesia primitiva cristiana hasta
nuestros días, y en una línea convergente con la concepción que Lozoya
despliega de un silencio que contiene y revela a la voz, las voces, o incluso a
la vociferación y el ruido, MacCulloch decide cerrar su libro tomando a
préstamo un término del mundo mediático. Los wild-tracks, es decir, aquello que
se graba por separado a la toma de la acción, en locación o no, y que se añade
después y se sobrepone en la cinta. “El punto sobre los wild-tracks, dice
MacCulloch, es entender que cada silencio es diferente y único. Cada uno está
cargado de los murmullos del paisaje que lo circundan, contiene, asimismo, lo
que ahí han dejado aquellos que han sido parte de ese paisaje, que han entrado
en él y siguen presentes en él, conviviendo con el recuerdo de las conversaciones
que en el ir y venir ahí han ocurrido. El silencio no tiene por tanto ningún
opuesto, y es la tierra sobre la que se da tanto el sonido como la ausencia de
éste”.
La
primera nota, entonces, y lo digo en cuanto al primer ensayo de Lozoya, pero
también en su relación musical, “no es el inicio del sonido, sino que éste
proviene del silencio que le precede”. A la manera de Cage, la primera nota,
que el compositor norteamericano prolonga y prolonga hasta los míticos cuatro
minutos con 33 segundos, es lo que se calla, es el silencio. “El silencio, dice
Lozoya, articula las fronteras sociales entre lo permisible y lo prohibido,
expresa patologías de la Razón, alberga los terrores íntimos de una sensación
contemporánea bautizada con muchos y extravagantes nombres...del silencio
surge (irónica paradoja) el mundo encantado de la modernidad: esa
irracionalidad vergonzosa y peligrosa que no logramos entender del todo y que,
en gran medida, parece escapar a nuestro control”.
En
un universo social, personal e íntimo plagado de ruidosa mundanidad, no resulta
así extraña la fuerza (gravitacional, le llama Lozoya) que adquiere el
silencio. Derivado, asegura, de la profunda angustia que esos mundos encantados
de la modernidad, lo no dicho, el envés de la trama de buen comportamiento
social, produce en los individuos contemporáneos. “El silencio palpita la
omnipresente sensación de amenaza que no logra ser ubicada o marcada, pero que
conforma un estado latente de inestabilidad y de alerta individual y colectiva
que visibiliza un habitar colmado de (des)encantos”.
La
pieza de Cage es, en este sentido, vaticinio, premonición de la sociedad del
ruido inconmensurable y omnipresente, no como ausencia de silencio, sino como
un silencio que entre la alharaca de altos decibles se ha quedado sin voz,
privando a los sujetos de ella, de su propia voz. A 50 años de la primera
edición de Silencio (1961), el libro
imposible (así lo llamó él) que recoge entrevistas y conferencias de John Cage,
y tras recordar momentos claves en la vida de Cage como la invención del piano
preparado o su lectura en 1948 de la “Conferencia sobre nada” o tres años más
tarde en que Cage comienza a consultar el I Ching para resolver todos los
problemas de su vida, el también compositor Kyle Gann prologa la edición de
aniversario diciendo: “nada fue tan radical, sin embargo, como la pieza que
escribiría un año después usando el I Ching para determinar la duración de las
partes, dejando fuera todo sonido”.
La
controversia que desata 4’33 es enorme y vuelve a su compositor una celebridad,
maldita o aclamada, según la adscripción. De señalar resulta, empero, que el
mismo Cage apenas la mencione un par de veces en Silencio, llamándola de pasada como “mi pieza silente”, nada más. Al
modo en que años más tarde, Deleuze y Guattari hablaría de una literatura menor
y de Kafka como su propulsor, Gann propone que frente al estreno de 4´33,
ningún aspecto de la música de Cage, sospecho, ofendió más a los asistentes que
haber percibido una renuncia voluntaria, deliberada, a las ambiciones que se
suponen deben nutrir a todo gran compositor. Esta desilusión, este alejarse de
la seducción desenfrenada, esta voluntad de hacer música divertida, arriesgada
y humilde, se vuelve sin embargo en la explicación principal de la gran
popularidad que tendrá Silencio.
Ese
océano oscuro y luminoso que es el silencio. dice Pablo d´Ors en su breve y resplandeciente Biografía del silencio. En
donde mirar es reconocerse y reconocer al otro. Mas en el que observar, como
interpela Lozoya, se torna en la comprensión del mundo y del otro. El silencio
participa, en esa medida, del ejercicio de una eticidad, sigo a d´Ors, de la
atención y el cuidado, en donde el propósito es (re)conocer ese territorio
interior en el que vivir sea transformarse en lo que uno es.
Dentro
de nosotros hay un testigo, se asegura en la Biografía del silencio, un
acompañante que en el silencio atestigua, o debería, la experiencia que consiste
en corroborar, cito a d´Ors que aquello de lo que se está apegado, es
completamente distinto al apego. O, en otras palabras, que en el dilema
permanente que es la vida, hay un devenir más sabio que cualquier
discernimiento, y que en ese devenir el silencio delimita los territorios
interiores.
No
callar porque nadie escuche. Callar para que sea el testigo interior el que
escuche, el que se (re)conozca. Ejercicio del apego y desapego, a la vez. El
silencio no como la imposibilidad de nombrar, de reservarle ese no-lugar, esa
no-existencia a lo que, en palabras de la archiconocida cita de Wittgenstein,
no se puede hablar y por lo tanto es mejor callarse. Sino como presencia del
ruido, desorbitado e incontrolable mismo, tal cual plantea en sentido inverso
Lozoya, como forma primera de decir, con toda claridad, tal cual pretendía
Wittgenstein.
Cuatro
minutos con 33 segundos, en su gravedad, en su indulgencia, en su humor, en el
silencio nos sabemos unos solos rodeados de otros, no es la negación de los
otros, sino conciencia de su presencia, del mismo modo que, dicho por d´Ors, “la
dicha no es ausencia de desdicha, sino conciencia de ésta. A lo lejos y muy
cerca, en la sociedad de la repetición incesante, no deja de sonar la
legendaria pieza de Cage.
La
existencia entera en el eco perpetuo de cuanto sin decir y dicho hay en cuatro
minutos con 33 segundos. La espera.